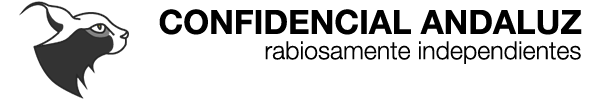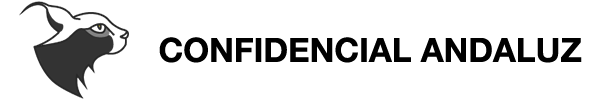La Monarquía y el franquismo sociológico como fracasos históricos
El régimen se atrinchera, para lo cual criminaliza el malestar y la protesta ciudadana, la discrepancia y la alternativa política, convirtiendo todo en materia de orden público .
La crisis del régimen de poder del 78, régimen construido para darle continuidad enjalbegada al franquismo sociológico, se produce cuando ya es imposible, mediante la apariencia y la propaganda devenida en uniformidad mediática, mantener el autoritarismo estructural del sistema bajo la traza de una democracia en exceso degradada. El régimen se atrinchera, para lo cual criminaliza el malestar y la protesta ciudadana, la discrepancia y la alternativa política, convirtiendo todo ello en materia de orden público y delito común. No otra cosa es lo que ha dicho el Tribunal Superior de Justicia del Estado Federal de Schleswig-Holstein; el argumento central del tribunal alemán es el de que la calificación que hace el Juez Instructor del delito de rebelión en sus autos, confirmados por el Tribunal Supremo, es radicalmente incompatible con la democracia como forma política.
En la actuación del juez instructor y de la Sala de Apelaciones hay un atentado contra la democracia tal como es entendida esta forma política en el “espacio jurídico común de la Unión Europea”.
Es decir, que no aconteció nada que no se dé en “manifestaciones, convocatorias de boicot o huelgas”. Y que una interpretación tan abierta de la violencia podría acabar impidiendo el ejercicio de libertades políticas básicas. Si a eso añadimos la “ley mordaza”, la persecución del pensamiento crítico y la constricción de verdaderas alternativas por la arquitectura restrictiva configuradora del Estado, se puede concluir que la democracia española no es tan homologable con las avanzadas de Europa como se nos quiere hacer creer.
El desprestigio de la monarquía como artilugio que, al margen del escrutinio ciudadano, bloquea el poder arbitral del Estado para mantener los elementos facticos de dominio heredados de la época del caudillaje y la falta de ejemplaridad de unos monarcas que se consideran lo albaceas impunes de un poder que no tuvo ninguna refundación constituyente, han llevado a una profunda crisis institucional con todas las excrecencias –corrupción, autoritarismo, demolición de libertades y derechos ciudadanos- de una aguda decadencia de final de ciclo. Toda resistencia institucional de un sistema en evidente degradación no supone sino extender esa agonía que representa intentar mantener un tiempo destinado a pasar.
La jefatura del Estado concebida como privilegio y atenta a los intereses propios y a los de las minorías económicas y estamentales que controlan el auténtico poder político, constituyen el dique pensado en la Transición para que la democracia no trascendiera de una mera escenografía.
Ricardo de la Cierva, tan poco sospechoso de veleidades no conservadoras, definía la monarquía de Alfonso XIII como generadora de “un país cuyo staff and line socioeconómico se basaba en el privilegio, en el aprovechamiento de la turbia zona tendida entre lo público y lo privado y –tópico aparte- en las últimas estribaciones del feudalismo.” El parangón con la España de hoy es tan evidente que podría decirse que la historia se ha parado en nuestro país. Pero en el ámbito polémico nacional se intenta recrear una realidad a golpe de propaganda que es imposible que sea asumida por las mayorías sociales que padecen la crudeza y el dramatismo de la pobreza, la exclusión y el derrocamiento de su propio proyecto existencial. La política, o la antipolítica, se ha convertido en un marketing sobreactuado en el que sólo tienen fe los actores públicos que creen que las apariencias acaban siendo interpretadas como la verdad. Pero no son las apariencias las que privan de trabajo a la gente, ni las que procuran salarios de hambre o pensiones por debajo de la misma subsistencia, sino una realidad tozuda que se quiere diluir con fantasmagorías publicitarias. En ese contexto, el diálogo deja de tener una función política trascendente frente a la negación autoritaria de los desequilibrios del sistema que pasan a constituirlo. Lo cual supone la rigidez con la que se plantea el conflicto en el seno de un régimen de poder que niega la existencia y naturaleza del conflicto como tal.
De esta forma, los problemas territoriales o sociales son derivados hacia el escenario del orden público al no considerarse expresiones que nacen de la sociedad como resultado de la carencia de un proyecto nacional que trascienda al concepto de país como marca comercial y que acoja la diversidad con naturalidad y no en términos de vencedores y vencidos, o la dramática desigualdad galopante con las minorías del dinero acumulando privilegios mientras las clases populares se ven abocadas a la pobreza y la exclusión.
Negado el conflicto, abolido el diálogo, sólo queda la criminalización del malestar de la ciudadanía y sus múltiples expresiones, donde no solamente sea ignorado el sufrimiento humano sino que se conviertan en delito las muestras de desesperación. Los ciudadanos han comprobado en sus propias carnes que la soberanía de la que son titulares resulta pura apariencia ante el verdadero poder de las minorías organizadas. Como afirma Ulrich Beck, gobernar tiene lugar de forma cada vez más privada y, por ello, al final el poder se sustancia en esas decisiones cuidadosamente dolosas para proteger el error. Un régimen se agota cuando la realidad que enarbola es una mera suplantación.