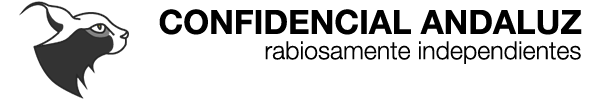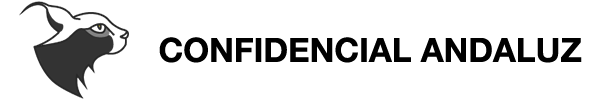¿Existe el humanismo tecnológico?
El llamado humanismo tecnológico no es sino una expresión paradójica, un oxímoron acuñado con fines retóricos por una élite que pretende conferir a la técnica una dimensión ética y cultural que, en su propia estructura, no le corresponde. Evocando lo que otros han dicho sobre la poesía, el humanismo tecnológico es un lujo cultural concebido como tal por los liberales de salón y encerado. En efecto, hablar de humanismo dentro de los marcos de la tecnología es asignarle alma a una herramienta que, por su propia condición de medio, carece de finalidad moral. La tecnología, lejos de ser un terreno neutral, es un vector ideológico.
Frente a esta quimera, cabe preguntarse: ¿podemos seguir hablando de “humanismo” en un mundo atravesado por desarrollos tecnológicos que configuran nuestras percepciones, nuestras relaciones sociales e incluso nuestra conciencia? ¿es posible proyectar un paradigma en el que lo tecnológico se concilie con la idea clásica de lo humano? Para responder a estas preguntas es necesario trazar una cartografía conceptual rigurosa, contrastar diversas tradiciones culturales y analizar el futuro bajo el paradigma emergente de la computación cuántica, todo ello con una mirada crítica que no caiga ni en el tecnofetichismo, ni en el ludismo reaccionario.
Ciencia y tecnología: entre conocimiento y poder
Una primera distinción clave, y frecuentemente mal entendida, es la que separa la ciencia de la tecnología. Según la Real Academia Española, ciencia es el “conjunto de conocimientos obtenidos mediante la observación y el razonamiento, sistemáticamente estructurados y de los que se deducen principios y leyes generales”, mientras que tecnología es el “conjunto de teorías y de técnicas que permiten el aprovechamiento práctico del conocimiento científico”. Así, la tecnología no crea conocimiento, sino que lo implementa: es aplicación, no contemplación.
Esta distinción ha sido debatida por numerosos pensadores contemporáneos. Heidegger, por ejemplo, en “La pregunta por la técnica” (1954), advierte que la técnica moderna no es simplemente una herramienta, sino una forma de “desocultamiento” del mundo, una manera de poner a la realidad bajo disposición (Bestand). En ese sentido, la técnica no es neutral, sino que constituye una forma de relación con el ser.
Más recientemente, Yuk Hui ha propuesto en “Recursividad y contingencia” (2019) y “Cosmotécnica” (2021) que la tecnología debe ser pensada no como universal, sino como localizada: cada cultura produce su propio horizonte técnico, enraizado en su metafísica particular. De ahí su concepto de cosmotécnica, según el cual no existe una sola tecnología, sino múltiples formas de “hacer mundo” tecnológicamente.
Humanismo científico versus humanismo tecnológico
Si aceptamos que la tecnología es la implementación ideológica de la ciencia, entonces el verdadero debate no está entre ciencia y tecnología, sino entre las diferentes formas de humanismo que pretenden ampararlas. Un humanismo científico podría todavía aspirar a una ética del conocimiento, basada en el ideal ilustrado del saber emancipador. El humanismo tecnológico, por el contrario, es un humanismo simulado, un intento de vestir con ropaje moral a herramientas que, por su estructura misma, se orientan a la eficiencia, el control y la reproducción de poder.
Como advirtió Michel Foucault, el saber está inextricablemente ligado al poder (savoir/pouvoir), y la tecnología representa la forma actual en la que ese vínculo se materializa. Hoy no se gobierna ya mediante leyes o discursos, sino mediante algoritmos, datos y arquitecturas digitales que condicionan la conducta sin necesidad de prohibiciones explícitas. Esta forma de “gubernamentalidad algorítmica”, como la denomina Antoinette Rouvroy, transforma la subjetividad humana en un conjunto de patrones previsibles y cuantificables.
Cultura y tecnología: raíces ideológicas y cosmovisiones
En contra de la percepción habitual, la tecnología no es un universal antropológico, como señala Yuk Hui, su forma concreta depende de la cultura que la genera. Así, la diferencia entre las culturas occidental y oriental frente al desarrollo tecnológico no es un matiz secundario, sino una divergencia ontológica.
En la tradición occidental, de raíz judeocristiana-musulmana, la técnica ha sido vista con sospecha. Desde Prometeo hasta Frankenstein, el imaginario occidental asocia la tecnología con la hybris, la desmesura del hombre que pretende emular a Dios. De ahí los temores respecto a la inteligencia artificial, la robótica o la biotecnología: son transgresiones del orden natural, amenazas a la imagen del hombre como criatura racional y libre.
En cambio, en muchas tradiciones orientales, particularmente en el pensamiento confuciano, taoísta o budista, la tecnología no se percibe como ruptura, sino como continuidad. En Japón, por ejemplo, los robots humanoides no provocan rechazo porque no se conciben como invasores de lo humano, sino como extensiones armónicas del entorno. El shintoísmo otorga incluso a los objetos una cierta kami, un alma, una espiritualidad inmanente que disuelve el dualismo entre humano y máquina.
El paradigma cuántico: el fin del binarismo
El verdadero punto de inflexión en esta evolución cultural-tecnológica será la computación cuántica. A diferencia de la computación binaria clásica, basada en la lógica del 0 y el 1, la computación cuántica opera con qubits, que pueden existir en estados de superposición. Esto significa que deja de regirse por el principio de no contradicción que ha sustentado toda la metafísica occidental desde Aristóteles.
La computación cuántica implica una verdadera revolución ontológica: no solo cambia la forma de calcular, sino también la forma de pensar. En palabras de Karen Barad, física teórica y filósofa, esta transición cuántica demanda una “ontoepistemología” que ya no separe ser y conocer, sujeto y objeto. Es el fin del binarismo como forma de vida.
Esta mutación afectará radicalmente a la vida cotidiana. Las categorías con las que entendemos la realidad: privacidad, identidad, causalidad, incluso muerte, serán redefinidas. Se abre así una bifurcación, la posibilidad de una emancipación cognitiva sin precedentes o, por el contrario, el advenimiento de un régimen de control tan sofisticado que haga innecesaria la coerción visible.
Inteligencia artificial y geopolítica cultural
La inteligencia artificial no es meramente una herramienta técnica, es una condensación de decisiones filosóficas, culturales y políticas. Su diseño, entrenamiento e implementación requieren una determinada visión del mundo. Por eso no es accidental que no exista, ni probablemente existirá, una IA genuinamente europea. Europa, sumida en una parálisis identitaria, no ha conseguido proyectar un imaginario tecnológico propio.
Y sin embargo, Europa posee una tradición filosófica singular, de Kant a Derrida, de Husserl a Simondon, que podría ofrecer una alternativa a la hegemonía tecnocientífica estadounidense (funcionalista) y china (instrumental-confuciana). En una geopolítica plurilateral, la aportación europea debería ser justamente esa: una crítica de la razón tecnológica que, sin renunciar a la técnica, la reintegre en un horizonte ético y cultural más amplio.
Entre la ciberesclavitud y la libertad cognitiva
El futuro se presenta como un dilema radical: o nos encaminamos hacia una ciberesclavitud, un estado de servidumbre digital bajo las botas de una élite algorítmica, o logramos alcanzar el desideratum de la libertad cognitiva, una forma de existencia en la que la conciencia no sea programada sino autoorganizada.
El filósofo Byung-Chul Han ha advertido sobre los peligros del “infierno de lo igual”, una sociedad en la que la diferencia desaparece bajo el imperio de los datos. El riesgo no es sólo la vigilancia, sino la homogeneización de la subjetividad, la imposibilidad misma de la alteridad.
Pero también es posible imaginar un futuro distinto, un mundo en el que la técnica, lejos de reducir lo humano a lo mensurable, nos permita explorar dimensiones inéditas del ser. Para ello, será necesario reconquistar la política de la técnica, no desde la nostalgia por lo analógico, sino desde una nueva ética de la complejidad.
Vivir más allá de existir
Estamos en un punto de inflexión civilizatoria. La irrupción del paradigma cuántico, la expansión de la inteligencia artificial, y la emergencia de culturas tecnológicas diferenciadas nos colocan ante una elección colectiva. Como escribió Ortega y Gasset, “el hombre no tiene naturaleza, tiene historia”: somos lo que decidamos hacer con nuestro poder técnico.
Pero si queremos vivir y no sólo existir en un mundo tecnológicamente mediado, debemos redefinir nuestra relación con la técnica desde una racionalidad ética y cultural. No se trata de rescatar un imposible “humanismo tecnológico”, sino de construir una cosmotécnica plural y diversa, en la que lo humano no desaparezca sino se reconstituya.
De lo que hagamos hoy dependerá no sólo el mañana de nuestros hijos, sino la forma misma de lo posible.
#plumaslibres
#alrincóndepensaryopinar