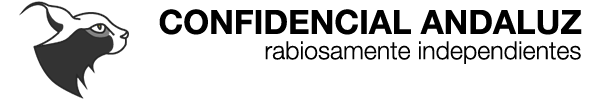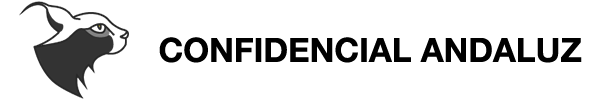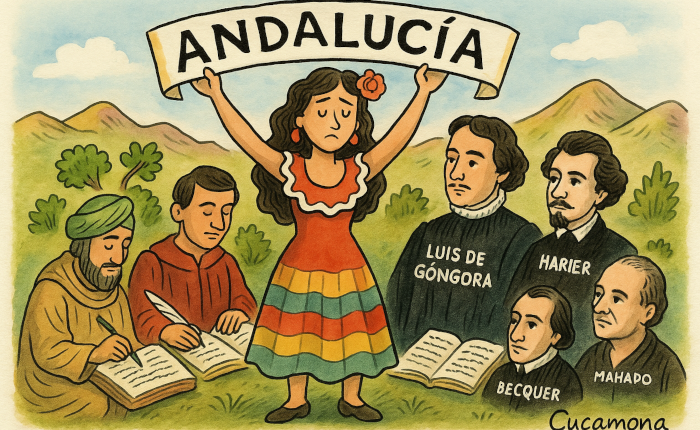¿Hablan mal los andaluces la lengua castellana?
Del seseo a la lírica de al-Ándalus, la lengua española avanza por senda andaluza pese al empeño histórico de negarlo.
La realidad preeminente con carácter universal de las hechuras culturales e intelectuales de Andalucía ha sido históricamente cuestionada por radicalizados núcleos literarios y sociológicos de más allá de Despeñaperros. Y es que el castellano evoluciona, e Hispanoamérica es un ejemplo grandioso, por el tamiz de lo andaluz. No es casual que Herrera y Carrillo Sotomayor –dos andaluces- fueran autores de sendos libros que aspiraban a sentar cátedra de crítica literaria en su tiempo. El cuerpo de comentarios del poeta sevillano a las poesías de Garcilaso ha sido reconocido como el más importante libro de crítica literaria del Siglo de Oro. Y este sesgo andaluz y esta vanguardia meridional en los avatares lingüísticos y literarios despertaron siempre el recelo de los castellanos. Por eso Juan de Valdés abre su “Diálogo de las lenguas” afirmando rotundamente que él es castellano –“sí que lo soy” contesta a Marcio cuando este parece ponerlo en duda- y con esa autoridad arremete, antes de seguir adelante, contra Antonio Nebrija. Todas las razones que esgrime contrarias al Nebricense son primero “no se puede negar que era andaluz y no castellano” y más adelante, explica que no alcanzaba la verdadera significación del castellano “porque él era de Andalucía donde la lengua no está muy pura.” Medio siglo después se reiteraba la polémica: Herrera publicaba sus “Anotaciones a Garcilaso” teorizando sobre el castellano; su libro provoca un libelo en cuyo título va la razón última de toda la controversia: “Observaciones del Licenciado Prete Jacopin, vecino de Burgos. En defensa del príncipe de los poetas castellanos Garcilaso de la Vega, vecino de Toledo, contra las Anotaciones que hizo a sus obras Fernando de Herrera poeta sevillano.”
Y es que no hay que olvidar, por aquellos que lo intentan alevosamente, que la literatura andaluza no es exclusivamente la literatura creada por los propios andaluces, sino la puesta en marcha desde los días de Tartessos y de las jarchas de una tradición literaria, de un caudal inmenso de producción lírica que es inseparable del río inmenso de la literatura escrita en español. Efectivamente, por el siglo XI, cien años antes de que Guillermo de Poitiers se iniciara como trovador e iniciara la lírica provenzal, unas cancioncillas de amor trufadas de nostalgia o melancolía, de queja amorosa, que permiten afirmar que ciertas formas estróficas y ciertos temas de una lírica occidental proceden de los musulmanes de Andalucía o de una lírica hispanoárabe. La Jarcha mozárabe motiva toda una composición culta e individual que es la muwaššaḥ y gracias a la cual tenemos hoy conservadas las pruebas de un primer testimonio de lírica europea. Al-Ándalus nació así, por estas cancioncillas llamadas jarchas, como un centro de captación y transición cultural que demostrará la propia historia de la lengua recogiendo un castellano que hará propio para transmitirlo, desde la peculiaridad sevillana, a las tierras de América.
De Andalucía nacen las innovaciones de juan de Mena, Micer Francisco imperial, Luis de Góngora, Gustavo Adolfo Bécquer. Duque de Rivas, juan Ramón Jiménez, los Machado y sus períbolos modernistas –Reina, Rueda, Villaespesa- Alberti, Lorca, Cernuda… Por otra parte en Andalucía nace con Góngora un lenguaje poético que divide en un antes y un después las historia de la poesía española y eso mismo representa en el siglo XIX la prosa becqueriana: la ruptura con el prosaísmo, el acercar las exigencias de la prosa literaria al verso: no esencialmente la aparición solo del poema en prosa o del fragmento de prosa poética como tal, sino algo que condiciona las maneras de escribir los textos literarios. Por ello, no es posible trazar una historia de la poesía española y también, en cierta manera, de la prosa y el teatro sin contar con las aportaciones que nacen en Andalucía.
Todo esto sería enjundioso argumento para desvertebrar el consuetudinario prejuicio del andaluz como sujeto que habla mal el castellano, que como ya se dijo de Nebrija: “porque él era de Andalucía donde la lengua no está muy pura.” Es, sin embargo, el habla andaluza donde el castellano evoluciona y madura y se extiende poderoso y fértil por las agrimensuras anchas de América. A finales del siglo XV un conjunto de sonidos que compartían todos los castellano-parlantes evoluciona, sufre un importante cambio, y nacen dos variedades del español distintas; la castellano-norteña y la castellano-sureña que se origina fundamentalmente en el reino de Sevilla. No llegó hasta el siglo XVI porque antes en España no se decía “corazón” o “plaza”, se decía “cora[ts]ón”, “pla[ts]a”, etc. Es decir, todo lo que ahora pronunciamos como una “z” interdental antes era pronunciada como “ts”. Esto tiene que ver con que el sistema fonético medieval contenía un gran número de sonidos “silbantes” que simplemente evolucionaron, se simplificaron de una manera en el norte y centro de España y de otra manera en el sur.
Por lo tanto, esa evolución que en el norte tiró hacia la letra “z” y en el sur hacia la letra “s” es simplemente la evolución natural del castellano, no son más incultos ni hablan mal por utilizar el seseo, simplemente es la evolución del lenguaje. De hecho, es por eso por lo que en Latinoamérica no se pronuncia la zeta interdental como en el norte de España, porque lo andaluz se ha impuesto como evolución natural de la lengua.