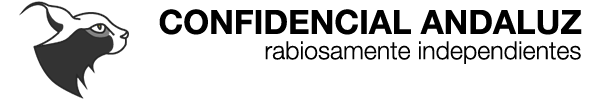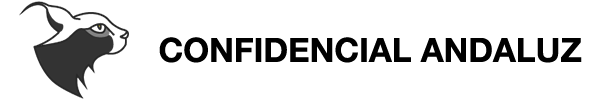La crisis de los partidos políticos: un mal contemporáneo
A la búsqueda de un reseteo adaptado a los tiempos
Vamos a comenzar por dejar de seguir engañándonos a nosotros mismos pensando que política es exclusivamente lo que hacen los políticos y que en una sociedad auténticamente democrática al ciudadano le toca jugar un papel pasivo, votando por sus representantes cada cierto número de años, pudiendo cambiar su voto anterior, y que es lo mejor que hay. Todo esto es una patraña para dormirnos con cuentos.
Por de pronto, como parte integrante de la sociedad civil y de la comunidad de ciudadanos y ciudadanas que la componen, tenemos derecho, y hasta incluso el deber, no sólo de acudir a las urnas a emitir nuestro voto, sino a hacer política activa como tal y a exigir un control permanente de los representantes electos, les hayamos o no votado concretamente a ellos. Todo lo que hacemos a diario y lo que planificamos a medio y largo plazo para nuestras vidas y las de las personas de nuestro entorno, está condicionado por la gestión de la cosa pública que hacen nuestros representantes.
Además, como parte de una comunidad debemos ser solidarios con el resto de sus miembros, pertenezcan a la generación que pertenezcan, piensen como piensen, siempre practicando la tolerancia mutua, profesen o no alguna creencia religiosa, sea cual sea su extracción social o económica, su raza y su opción afectiva y sexual, y, cómo no, también debemos respetar y hacer respetar a las instituciones publicas.
Cuando las organizaciones políticas que presentan a sus candidatos para que nos representen colapsan y dejan de ser verdaderos intermediaros entre lo comunitario y lo institucional, la consecuencia inmediata es una crisis de representación que comienza por la desafección ciudadana hacia la política y acaba poniendo la alfombra roja a la llegada de opciones autocráticas que siempre están al acecho en toda sociedad democrática, como si de células durmientes se tratara.
Tal vez aún estemos a tiempo de metamorfosear la democracia haciendo que la sociedad civil despierte del letargo al que interesadamente la vienen sometiendo los partidos políticos en España desde la transición y podamos estimularla entre todos para que la solución no consista en la desaparición de los partidos políticos, sino en su reseteo y adaptación a los tiempos, olvidando su etapa como organizaciones de masas, lo que ha acabado degenerando en superestructuras controladas por sus élites cual maquinaria para la renovación de su poder en las urnas en cada convocatoria electoral, sostenida gracias a la tarea ímproba de militantes fieles, mientras que se rechaza la participación de personas leales que colaborarían activamente siempre y cuando pudieran comprobar que los partidos canalizan realmente sus ideologías y sus utopías sociales.
Vivimos una crisis profunda de los partidos políticos, percibidos a menudo como organismos desconectados de la ciudadanía, centralizados en unos pocos líderes, mercantilizados y rentistas del poder. En palabras de Ignacio Sánchez‑Cuenca, “la crisis actual es más bien de representación política. La desconfianza en intermediadores tradicionales ha conducido a un rechazo visceral del establishment”.
Tomando perspectiva histórica, este fenómeno no es completamente nuevo, pero sí más agudo en una era marcada por el iliberalismo, la polarización, los populismos, y una democracia cada vez más mediatizada por la audiencia.
Origen y evolución de los partidos políticos
La génesis de los partidos políticos se inscribe en el contexto de las revoluciones liberales, teniendo como precedente remoto el desarrollo del parlamentarismo británico. La afirmación de la soberanía nacional y la consolidación de los parlamentos como espacios representativos del poder popular plantearon la necesidad de organizar y sistematizar las diversas posturas ideológicas en torno a estructuras estables: los partidos políticos. En este sentido, los primeros atisbos se observaron en el seno del Parlamento británico con la aparición de los whigs, defensores del poder parlamentario, y los tories, más afines a la prerrogativa real.
El proceso de institucionalización partidaria adquirió una dimensión más estructurada con la Revolución Francesa, donde emergieron agrupaciones como los monárquicos constitucionales, los girondinos y los jacobinos. Estos grupos, más que partidos en el sentido moderno, fueron expresiones organizadas de facciones ideológicas que encontraron en la convulsión revolucionaria un cauce para disputarse el control del estado. A pesar de su dinamismo, estas formaciones operaban dentro de los límites de un sufragio censitario, restringido a las élites propietarias, lo cual condicionó su representatividad efectiva.
Un hito crucial en la evolución de los partidos fue la “Reform Act de 1832” en Reino Unido, que amplió el derecho al voto a amplios sectores de la burguesía. Esta reforma impulsó la transformación de los antiguos whigs en el Partido Liberal, el cual introdujo elementos de cohesión ideológica y disciplina interna con el fin de movilizar al electorado y sostener liderazgos personales. Este modelo, característico de los sistemas liberales decimonónicos europeos, dio origen a los llamados “partidos de notables” o de cuadros: organizaciones electorales de funcionamiento intermitente, articuladas en torno a comités locales y fidelidades individuales más que a doctrinas sólidas.
En estos sistemas, la competencia política tendía a estructurarse en torno a dos grandes formaciones: una conservadora y otra de tendencia más reformista o progresista. Sin embargo, ambas compartían una matriz ideológica liberal, por lo que sus divergencias eran más tácticas que filosóficas y estratégicas. La alternancia pacífica entre ellas dependía en gran medida de la estabilidad institucional de cada país.
Del partido de cuadros al partido de masas
A finales del siglo XIX, la progresiva democratización de los regímenes liberales y la consagración del sufragio universal transformaron radicalmente la fisonomía de los partidos políticos. La irrupción del socialismo democrático, que en Europa occidental optó por la vía reformista frente a la insurreccional, introdujo un nuevo paradigma: el partido de masas. Estas formaciones buscaron la incorporación activa de la clase obrera a la vida política, promoviendo la educación cívica mediante mítines, prensa obrera y espacios de sociabilidad como las casas del pueblo.
El crecimiento sostenido de estos partidos requirió una estructura organizativa más robusta y permanente. Así nacieron los partidos de aparato, definidos por su burocracia interna y su jerarquía piramidal: en la base, las agrupaciones locales; en un nivel intermedio, las federaciones territoriales; y en la cúspide, una ejecutiva nacional encabezada por una secretaría general, cuyos miembros eran elegidos por delegados en congresos periódicos.
Este modelo también introdujo una figura inédita: el político profesional, en contraste con el antiguo dirigente liberal, cuya actividad política era una extensión de su posición social o patrimonio personal. El militante socialista, en cambio, percibía una remuneración por su labor política, marcando el inicio de la profesionalización de la clase política.
La expansión y eficacia organizativa de los partidos socialistas generaron una respuesta en los sectores conservadores, burgueses, cristianos y nacionalistas, que impulsaron la formación de partidos de masas con estructuras semejantes, aunque orientados a un espectro más amplio de la ciudadanía. Este proceso, iniciado en el periodo de entreguerras, se consolidó tras la Segunda Guerra Mundial, dando lugar a un sistema partidario en el que tanto partidos socialistas como conservadores adoptaron mecanismos híbridos, combinando el aparato burocrático con una proyección de masas más transversal.
El partido único en los regímenes totalitarios
En paralelo al desarrollo democrático, el siglo XX conoció la consolidación de los partidos únicos en los regímenes totalitarios. Estos partidos, caracterizados por una estructura altamente centralizada, disciplina férrea y culto al líder, se convirtieron en instrumentos de dominación ideológica y control social. A pesar de sus diferencias doctrinarias, tanto los partidos fascistas como los comunistas, enmarcados en las dictaduras del proletariado, compartieron esta lógica organizativa autoritaria, anulando la pluralidad política y subordinando toda actividad pública a los designios del partido-estado.
La cuestión de la financiación
La progresiva complejidad organizativa de los partidos de masas y de aparato supuso un desafío creciente en materia de financiación. Inicialmente sostenidos por las cuotas de afiliación de sus militantes, estos recursos pronto se revelaron insuficientes para mantener sus estructuras y actividades. De este modo, el estado moderno comenzó a asumir parte de la financiación de los partidos, mediante asignaciones proporcionales a su representación parlamentaria. A ello se sumaron las donaciones privadas, provenientes tanto de individuos como de corporaciones, lo cual abrió nuevos interrogantes en torno a la transparencia, la equidad y la influencia de los poderes económicos sobre la política democrática.
La crisis de la representación política democrática: anatomía de un malestar civilizatorio
«Los partidos políticos son hoy como viejos barcos que navegan con brújulas desmagnetizadas» (Wolfgang Streeck). Se trata, pues, de instituciones que, pese a seguir siendo formalmente centrales en las democracias representativas, sufren una erosión sin precedentes.
Esta crisis trasciende lo coyuntural; asistimos a una «mutación antropológica de la política» (Nadia Urbinati) en la que: la militancia se ha convertido en espectadora (Keane), los programas ideológicos en productos de marketing (Mair) y las sedes de los partidos en centros de operaciones electorales (Innerarity).
La ópera política de la democracia representativa se encuentra hoy en un angustioso interludio. La confianza en representantes e intermediarios tradicionales se ha desplomado; los partidos, otrora guardianes de la expresión colectiva, están siendo reemplazados por fenómenos líquidos: populismos, asamblearismos, tecnocracias descargadas hacia el consumo mediático. En palabras de Helmut Anheier, “La legitimidad de los partidos ha decaído, minada por su tecnocratización, la desconfianza social y la mediación mercantil de la política”.
A escala global, se evidencian declives abruptos en la afiliación: desde Estados Unidos, donde los partidos Demócrata y Republicano han perdido más del 40 % de su militancia en dos décadas, hasta los sistemas parlamentarios europeos, en los que el gen democrático padece un acelerado proceso degenerativo.
En este ensayo pretendemos superar la crítica coyuntural para intentar diagnosticar causas estructurales, ofrecer una revisión desde la teoría política clásica y contemporánea, y plantear alternativas culturales, organizativas y normativas, con el objetivo último de que los partidos recobren su función mediadora entre sociedad y estado en la que probablemete sería su última oportunidad para subsistir mediante el respaldo delegado por la ciudadanía a través las urnas.
Fundamentos Teóricos: críticas desde la sociología y la filosofía política
1. Robert Michels y la ley de hierro de la oligarquía
El sociólogo alemán Robert Michels formuló ya en 1911 un axioma elemental, “Quien dice organización, dice oligarquía”, argumentando que incluso en organizaciones inicialmente democráticas, la delegación de autoridad y la especialización crea una élite burocrática desvinculada de los afiliados, con incentivos estructurales para perpetuarse en el poder. No es un fallo moral, sino una tendencia sistemática de las organizaciones. A esto le llama “la ley de hierro de la oligarquía”.
Hoy, esto se viene reflejando en estructuras jerárquicas centralizadas, rituales procedimentales que inhiben la iniciativa de la militancia y directrices provenientes de despachos en lugar de debates participativos y se manifiesta en: liderazgos unipersonales con control mediático (Müller), nomenclaturas internas que cooptan procesos (Urquizu) y tecnoestructuras que sustituyen a las bases (Innerarity)
2. Otto Kirchheimer y el partido “catch‑all”
En la década de los sesenta, el politólogo alemán Otto Kirchheimer describió una transición profunda: la mayoría de partidos evolucionan hacia un modelo “todo‑atrapa” (catch‑all). Es una versión temperamental del electorato amplio según la cual se disuelven posiciones ideológicas en favor de promesas difusas, una imagen calculada y una política de centrismo ideológico inorgánico. De este modo, decae la movilización ideológica, base fundamental de una democracia participativa, y se sustituye por campañas de marketing electoral y promesas vacías.
3. Antonio Gramsci y la hegemonía cultural
Para Antonio Gramsci, los partidos eran el vínculo esencial entre grupos sociales y estructuras estatales. En sus “Cuadernos de la cárcel” sostiene que “las grandes masas no existen sin los partidos políticos”, dado que son estos los mediadores que estructuran la conciencia colectiva, articulan demandas y construyen hegemonía cultural. Cuando un partido pierde esa función se produce una disolución del tejido social y una crisis orgánica del estado, lo que lleva a situaciones de vacío institucional.
4. Chantal Mouffe y la democracia agonista
Más recientemente, Chantal Mouffe ha enfatizado la necesidad de una democracia que no aspire a suprimir el conflicto, sino a encauzarlo agonísticamente. Esto implica aceptar a los adversarios como legitimados, establecer el debate como motor de construcción, no como peligrosa enemistad que exige neutralización. Los partidos actuales, con su estrategia de consenso mínimo y silenciación del disenso interno, alimentan la polarización negativa, una lógica contraria a la convivencia pluralista.
5. Pierre Rosanvallon y la crisis de la confianza
Pierre Rosanvallon describe una crisis de legitimidad que no se resuelve con cambios institucionales superficiales porque los partidos no sólo pierden afiliados, también confianza, y donde desaparece la confianza, desaparece la democracia. El problema no es sólo demográfico, sino existencial ya que la desconfianza en las instituciones políticas es un detonante evidente de una crisis sistémica.
6. La teoría crítica de la Escuela de Frankfurt a Habermas
La primera generación de la Escuela de Frankfurt, Adorno y Horkheimer, analizó cómo los partidos devienen «aparatos de dominación racionalizada». Posteriormente, Jürgen Habermas profundizó sobre esto en su concepto de «colonización del mundo vital» según el cual los partidos han sido absorbidos por la lógica sistémica del poder, perdiendo su capacidad de mediación.
7. El neoinstitucionalismo: March y Olsen
James March y Johan Olsen intentaron evidenciar cómo las organizaciones políticas desarrollan «lógicas de apropiada conducta» que perpetúan disfunciones conduciendo a que los partidos actuales padezcan:
- Isomorfismo mimético: copiar estructuras exitosas sin adaptación.
- Hiperritualización: congresos como puestas en escena.
- Patologías de aprendizaje: incapacidad para innovar.
8. Teorías de la democracia deliberativa
Desde Fishkin hasta Dryzek, esta corriente muestra el divorcio entre los mecanismos partidistas y la deliberación pública auténtica, presentando a los «mini-públicos deliberativos» como estructuras alternativas que pueden generar mayor legitimidad.
Crisis contemporáneas: ¿qué está fallando?
– Partidos como meras estructuras electorales
OpenDemocracy afirma que muchos partidos han abandonado su función de intermediación, reduciéndose a “canales electorales”, sin capacidad para articular ni interpretar demandas sociales. El colectivo ha pasado de ser sujeto militante a audiencia pasiva, expuesta a la intermediación mediática y perdiendo la capacidad de construir ciudadanía organizada .
– La captura por entornos mediático‑financieros
La exorbitancia de los gastos de campaña, la dependencia de grandes apoyos financieros y la centralización mediática han distorsionado los incentivos. Los líderes rentistas suelen priorizar la notoriedad y el carisma sobre compromisos ideológicos o soluciones estructurales.
– Populismos y autoritarismos democráticos
Autores como Antonio Scurati subrayan que el populismo toma las reglas democráticas para socavarlas desde dentro, apelando al miedo y erosionando la capacidad de los partidos tradicionales para responder con esperanza y renovación.
Síntomas contemporáneos: una patología multisistémica
. Crisis de representación cuantitativa
– Afiliación en caída libre: el PSOE ha perdido el 72% de sus afiliados desde 1982.
– Envejecimiento militante: la edad media en los partidos europeos supera los 56 años.
. Crisis cualitativa
– Oligarquización: el 1.5% de los miembros toman el 95% de decisiones clave.
– Financiación: en algunos países, el coste electoral aumentó un 400% en 10 años.
. Crisis funcional
– De intermediadores a «empresas electorales».
– Pérdida de capacidad programática.
. Crisis cultural
– Desprestigio social: en muchos países, un elevado porcentaje de la ciudadanía desconfía de los partidos.
– Competencia con nuevos actores: movimientos, plataformas digitales.
Casos paradigmáticos
- El laborismo británico. De la base a la cúpula, entre 1997-2007:
- La participación interna cayó 60%,
- Las decisiones se centralizaron en el 0.3% de miembros.
- Los debates programáticos fueron sustituidos por focus groups.
2. El PD italiano: la metamorfosis fallida, intentó:
– Primarias abiertas (2005-2019)
– Plataformas digitales participativas
Acabó capturado por:
– Lógicas mediáticas: el «fenómeno Renzi».
– Dependencia financiera: vínculos con bancos.
– Hiperliderazgo
3. Podemos: Innovación y regresión
Fase 1. 2014-2016:
– Círculos territoriales
– Portavocías rotativas
– Democracia líquida
Fase 2. 2017-2023:
– Recentralización
– Personalización
– Burocratización
Manifestaciones contemporáneas de la crisis
1. Afiliación masiva en declive
La evidencia empírica muestra que el 95 % de los partidos políticos europeos ha perdido afiliados desde los años 80. Instituciones como el European Social Survey confirman una drástica caída en la identificación con partidos tradicionales y un crecimiento paralelo de movimientos postpartidistas: el 68% de la población en democracias consolidadas considera que los partidos «no representan sus intereses», mientras que en América Latina esta cifra supera el 80%.
2. Persistente desconexión entre líderes y bases
El ascenso de figuras mediáticas y unipersonales, populistas o tecnócratas, desvincula la política institucional de la militancia organizada. Los algoritmos que detectan tendencias para seleccionar líderes, en EE. UU. y Francia, desde 2020, son síntomas palpables: liderazgo guiado por datos, no por deliberación, lo cual exacerba la desmovilización ciudadana.
3. El consumo mediático y la degradación del debate político
La política ya no es una labor de la ciudadanía, es puro espectáculo. La lógica de audiencias impone formatos breves, eslóganes, interrupciones y polémicas instantáneas. Un espectáculo electoral, según Debord, convierte a los ciudadanos en espectadores pasivos. Los partidos adaptan su discurso a ese formato, atrayendo atención pero no con vínculos efectivos, y acabando en populismos mediáticos. La experiencia real es reemplazada por un relato estético pero vacío.
4. Financiación de la política
El coste de la política ha aumentado exponencialmente. Las campañas demandan montantes multimillonarios, lo que profundiza la dependencia de las elites económicas y financieras. Según Transparency International en 2023, el 78 % de los partidos europeos dependían de la financiación empresarial o de intereses privados, lo que reduciría su autonomía ideológica y su capacidad para impulsar cambios estructurales.
5. El auge de formas alternativas de movilización
Los movimientos como Fridays for Future, Black Lives Matter o incluso plataformas ciudadanas como Avaaz, operan sin estructura partidista tradicional y captan atención, movilización y discurso crítico. Funcionan horizontalmente, conectando directamente con la gente y demostrando que otro tipo de interacción política es posible, compitiendo directamente con la función tradicional de los partidos.
Algunos obstáculos estructurales. Riesgos, límites y desafíos
- La «jaula de hierro» weberiana: la burocratización como tendencia imparable.
- El dilema de Michels: cómo evitar que los reformadores devengan nueva oligarquía.
- La paradoja de la participación: más apertura puede significar. más captura por grupos organizados.
- La tiranía del cortoplacismo: lógicas mediáticas vs procesos deliberativos serios.
- El populismo desde dentro.
- La sobrecarga participativa.
- La crisis de participación generacional.
- La globalización y la jurisdiccion nacional.
Los ejes de la transformación: del monolitismo organizativo a la democracia cultural
Como sentenciaba Claus Offe, «los partidos políticos son hoy instituciones zombie: formalmente vivas pero sustancialmente muertas». Sin embargo, su reinvención es posible a partir de la puesta en marcha de una serie de intervenciones no gatopardistas tales como:
1. Reconstruir la vida democrática interna: desburocratizar y abrir espacios internos, primarias con deliberación pública, revocabilidad, representación local, primarias auténticas y abiertas y contrapesos internos.
2. Redefinir el partido como espacio de articulación social, no sólo como maquinaria electoral.
3. Declarar el conflicto como mecanismo contructivo de lo democrático (agonismo).
4. Restablecer relaciones con movimientos sociales: feminismo, ecologismo, sindicalismo.
5. Reforma mediática y de la financiación electoral: equilibrio, transparencia, regulación.
6. Instituir mecanismos deliberativos mixta: asambleas, jurados ciudadanos, presupuestos participativos.
7. Fomentar una cultura política renovada, más colectiva: debate público, ritual comunitario.
8. Educar para la ciudadanía: formación cívica, símbolos compartidos, sentido colectivo, recuperar espacios públicos y comunitarios.
9. Garantizar que liderazgos renovados no devengan populismos internos: límites suaves, contrapesos reales.
10. Conciliar institucionalidad y transformación cultural: no se degrada la experiencia, ni se pierde la radicalidad.
La crisis de los partidos políticos no es coyuntural sino estructural: responde a la oligarquización interna, a la precariedad democrática, a la proliferización del aparato electoral y al retorno de prácticas clientelistas y tecnocráticas.
La alternativa, como advertía Steven Levitsky, sería la progresiva sustitución por populismos o tecnocracias. Los partidos deben elegir entre ser túmulos de la democracia representativa o crisoles para su renovación.
En tiempos tempestuosos, los partidos políticos se enfrentan a una elección: mutarse definitivamente en máquinas de campaña, o reinventarse como base de renovación democrática. Como afirmaba Gramsci, su misión no es per se existir, sino constituir la superestructura orgánica de la sociedad. Si fracasan, el vacío lo ocuparán otras formas de organización de la sociedad más reactivas, populistas o autoritarias.
Como venimos diciendo, la alternativa consistiría esencialmente en reorientar los partidos hacia su función original: la mediación entre lo colectivo y lo institucional. Con herramientas maduras, primarias legítimas, deliberación, articulación social, financiación y regulación mediática justas, sería posible reconstruirlos como redes vivas. Sin ello, estarán destinados a actuar como meros espectadores de su propia disolución.
Pero, no estamos necesariamente condenados a la apatía, la historia contiene enseñanzas sobre cómo recomponer la mediación entre sociedad y estado.
Pero, ¿realmente todas estas medidas propuestas estarían acomodadas al paradigma de la nueva Era de la Ilustración Tecnológica?
Personalmente las creo insuficientes porque dejan en ceteris paribus una variable decisiva: el marco global en el que se está construyendo un futuro que comienza a ser hoy, el de la revolución tecnológica que caracteriza al siglo XXI.
La mayoría de ellas sigue contemplando a los partidos políticos como organizaciones de masas representativas de las clases sociales y económicas y aunque las clases siguen y seguirán existiendo, su configuración ha cambiado con el tiempo y, además, los partidos políticos hace tiempo que han dejado de ser organizaciones de masas, los datos lo evidencian, por lo que el melón de su revisión conceptual está abierto y requiere un debate urgente con una visión más allá de las posiciones de la mayoría de los intelectuales mencionados.
La realidad comienza a ser otra y si la política no toma las riendas de la misma, la crisis la resolverán los populismos anarcoliberales que desde el nuevo capitalismo de plataformas pretenden reconfigurar la sociedad creando una nueva y mayoritaria clase social, la de los ciberesclavos sostenidos mediante un ingreso mínimo vital que cerraría por tiempo indefinido el ascensor social que había puesto en marcha el mayor pacto político de la historia reciente de la humanidad tras finalizar la II GM: un estado de bienestar en el contexto de un capitalismo democrático que estratégicamente comenzó a desmantelarse con la crisis supuestamente económica de 2008, pero realmente política, inducida como antesala de un futuro en el que se comenzaba a escribir a la desaparición de gran parte de la clase media, fruto directo de la implementación del estado de bienestar, singularmente en Europa.
Pero, lo que es mucho más importante, la revolución tecnológica, aún incipiente, va a cambiar la mayoría de las coordenadas en las que se ha movido la humanidad hasta ahora, por lo que siendo los partidos los principales responsables de gestionar la organización de la sociedad, su reconfiguración debería pivotar en torno a este nuevo paradigma si queremos que sean efectivos y sostenibles en el tiempo.
La crisis será terminal sólo si se persiste en la inercia, pero también podría convertirse en el inicio de un auténtico cambio, dado que aunque difícil, la transformación es conceptual y organizativamente posible, y en tiempos de declive, reconstruir desde dentro no sólo es urgente, sino imprescindible. Comencemos por reflexionar y debatir, pero sin pausa, el tiempo apremia.
Este ensayo, con referencias históricas, sociológicas, filosóficas y políticas, aspira a contribuir estimulando el pensamiento y el debate no para la sustitución de los partidos, sino a la búsqueda de su metamorfosis democrática.
#plumaslibres
#alrincóndepensaryopinar