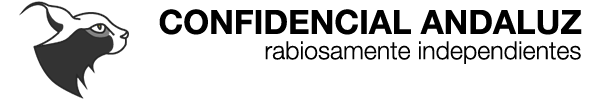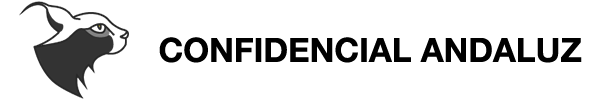Entre las varias lecturas del verano, cayó en mis manos un libro sobre cómo los poderosos habían perdido gran parte de su poder con las democratizaciones de finales de los años 70, los años 80 y los primeros 90; y de cómo han tomado la senda para recuperarlo, a través de lo que el autor llamaba las 3P: Populismo, Polarización y Posverdad. Todo ello con la inestimable ayuda de los nuevos y alienantes medios electrónicos que controlan nuestras vidas.
Esa hipótesis, si quieren ustedes, un poco de trazo grueso, se me quedó grabada, y les aseguro que en estas últimas semanas me viene a la mente, y veo que se manifiesta en muchos de los debates públicos a que asistimos.
Sobre todo en lo relativo a la Polarización, cuando veo cómo políticos de todos los signos nos meten a los ciudadanos en absurdas confrontaciones, alentando la enemistad irreconciliable e imposibilitando cualquier terreno de consenso.
Y hacen esto a expensas de cualquier cosa, como los Hermanos Marx desguazaban el tren para mantenerlo en movimiento.
A veces no puedo evitar comparar algunas de las situaciones de la vida real con algunos de mis referentes cinematográficos y literarios, y creo que nos advirtieron y no quisimos ver las señales.
Fíjense que la única vez que estuvo cerca de sucumbir al Imperio Romano la famosa aldea de irreductibles galos en que vivían Astérix y Obélix fue en “La cizaña”, donde Tullius Detritus, un personaje siniestro, enfrentaba a los aldeanos a base de empozoñarlos con comentarios malintencionados sobre los demás.
Eso es lo que nos hacen a los españolitos de a pie los miembros de la clase política, que nos han acostumbrado a sus consignas y descalificaciones ad hominem, donde te cuelgan etiquetas cuando sólo has dicho dos palabras, sin escuchar siquiera cómo piensas ni dejarte desarrollar argumento alguno.
Y así nos va, enfrentados, cabreados, sin diálogo, sin posibilidad de consenso y, al menos yo, con menos esperanza cada día.
Creo que en algún momento lo he mencionado, pero tuve la fortuna de, primer, cursar la EGB (lo que hoy sería Primaria y los dos primeros años de la ESO) en el Colegio Europa, un centro piloto donde el claustro se esforzaba en educarnos de una forma diferente, y en enseñarnos más a pensar que a memorizar como loros. Allí nos hacían debatir sobre películas y nos enseñaban canciones en catalán, servíamos la mesa a los menores y fabricábamos los decorados del festival de Navidad. Y aprendimos a ser críticos, y a no creer nada a pies juntillas, a investigar, y a buscar y hallar nuestras propias respuestas.
Años más tarde, una carambola me llevó a alojarme en el Colegio mayor San Juan Evangelista (el Johnny), donde, además del jazz, descubrí la grandeza de un espacio en el que había un vivo debate y todo el mundo escuchaba y rebatía con pasión, pero con respeto y ganas de aprender, sin miedo a replantearse sus ideas en un momento dado ante lo que el adversario exponía.
Esas dos experiencias me resultaron muy enriquecedoras, pero creo que, aunque en una forma quizás más acentuada, el Colegio Europa y el Johnny no eran sino reflejo de la sociedad de esos años, en que éramos conscientes de que el consenso nos llevaba más lejos que la batalla, y que la forma de avanzar es encontrar el, llamémosle, “mínimo común múltiplo”, para que fuese el cimiento sobre el que construir todo lo demás. Porque podíamos estar de acuerdo en si las paredes debían ser blancas, de hormigón visto o de piedra, pero todos queríamos que la estructura fuese robusta y sólida.
Quizás la Transición esté sobrevalorada, yo creo que no, pero añoro otro ambiente, porque en este, al final, uno acaba no queriéndose complicar la vida, y autocensurándose para evitar confrontaciones con gente que aprecia. Y la autocensura es la peor de todas las censuras.