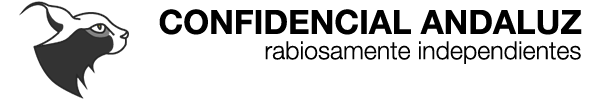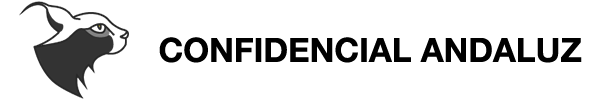El médico de la familia
Una buena parte de mis recuerdos infantiles los ocupan las llegadas del médico de la familia, don Manuel.
Las cálidas relaciones con los médicos quedaron en la historia. Una buena parte de mis recuerdos infantiles los ocupan las llegadas del médico de la familia, don Manuel, hombre de respetable estatura; tez sonrosada; cabello de un blanco resplandeciente; económico en palabras ―casi todos los galenos poseen parca oratoria―–; mirada inquisitiva, más al indagar en las aberturas corporales. Cuando usaba el fonendoscopio entornaba los ojos y toda la familia quedaba expectante a la escucha del veredicto. A veces, solicitaba una cuchara sopera y, tomada a la inversa, la introducía por la boca para escudriñar los alrededores del pequeño campanario; otras, palpaba el relieve abdominal en sus valles y colinas. «Mercedes, no te preocupes, lo del niño no tiene importancia». Entonces, una tranquilidad inundaba a la familia, rayo de luz providencial bajado del cielo para volver a las alturas con el agradecimiento colectivo. «Le vamos a poner unas inyecciones de Sanocal C, le vendrán bien…». Entonces la cosa tomaba un cariz preocupante por parte del paciente porque dolían lo suyo.
Antes de llegar don Manuel, mi madre limpiaba con esmero el lavabo, ponía la pastilla precintada de jabón Heno de Pravia, escogía la toalla nueva, aljofifaba el suelo… y mi padre, cual celoso vigía, anunciaba la llegada cuando aparecía por la esquina de la calle. El ceremonial expandía una atmósfera litúrgica de fe absoluta. La escasez de material en la posguerra quedaba suplida por la intuición del galeno o por el llamado “ojo clínico”, bella expresión desaparecida por la evolución de una medicina tecnificada.
Otras veces íbamos a su sevillana casa de la calle Degado, muy cercana a la nuestra, donde una señora muy delgadita y de voz atiplada nos recibía con cariño. Esperábamos en el patio, techado con una montera acristalada, rodeado de macetas y con varias jaulas de canarios, cantantes en alegres frenesíes para lucirse en presencia de los dolientes.
Y llegó el tiempo del prefijo “41”, para convertirnos en sujetos anónimos y pacientes de una enorme ganadería, al yugo de cronómetros y talonarios. Se acabó el sentir la mirada sanadora de don Manuel, ahora solo se divisaban las calvas de los expendedores de recetas, bañados en la burocracia de un sistema donde los ordenadores ocupaban el trono. Algunos aseguran: «Nuestra Seguridad Social es la mejor del mundo», pero otros afirman resultar mucho peor sin el buen enchufe. En cualquier caso, cada cual cuenta su guerra: vivo, muerto o ambas cosas al alterne.
Hace un par de años, lejos de sospechar la llegada del enigmático virus H1M1 –más parece un nombre de espía– y menos aún del responsable de la actual hecatombe, estuve un par de meses con las vías respiratorias obstruidas. En un fin de semana me puse con calurosas fiebres y mi futuro yerno ―quizá temiendo el quedarse sin padrino de boda―, me rogaba viese a su padre, médico jubilado. Antes de experimentar las tremendas esperas de las famosas urgencias estaba dispuesto a todo, incluso a conocerlo en circunstancias raras. Me recibió con una bata blanca, clásica pluma estilográfica, sin prisa para plasmar mi genealógico historial: las enfermedades paternas y maternas… en fin, un largo interrogatorio clínico. Tanto los muebles, como las fotos de su familia, el crucifijo, la escribanía, una clásica máquina de escribir… me trasladaron a los tiempos de don Manuel. El antiguo aparato de rayos X cobró vida y hasta me pareció escuchar el trino de un canario por una ventana del patio interior, tal vez, emisario de don Manuel, inquilino de los cielos.