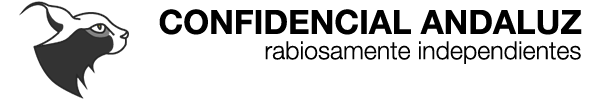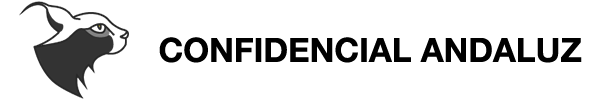El vandalismo: patología mundial
«Soy fuerte e importante porque soy capaz de hacer daño. Destruyo, luego existo».
Lo intento pero acepto mi incapacidad para comprender las motivaciones vandálicas. Dicho esto, los educadores somos un gremio fracasado porque después de colaborar toda nuestra vida con los padres ─principales responsables de la educación de sus hijos─ cualquiera observa el progresivo avance de los dedicados a dañar el patrimonio de todos. A los tales los considero terroristas en ciernes, muy capaces de potenciar sus acciones hacia la colocación de explosivos o la planificación de matanzas generalizadas.
Es inaudito el destruir por destruir salvo el deseo de acabar con un mundo donde ellos mismos viven y, tal vez, con un aceptable confort. Quizá piensen: Intuyo la pertenencia de los vándalos ─los auténticos pudieran justificarse más─ a unos grupos identitarios donde cuenten sus hazañas con el logro de algún trofeo.
El destruir sin sentido es exclusivo de los seres humanos y, raramente, entre los chimpancés. Acaso por ello, un tribunal ha aceptado otorgarle la condición de persona a un orangután. Los citados ensucian las limpias fachadas, orinan donde les place, extendiendo durante la noche un odio entre los ciudadanos al comprobar al día siguiente los daños. Los ayuntamientos gastan grandes cantidades en reparar repetidas veces los daños, algunos irreversibles.
Mi indignación la justifico por haberles roto, otra vez, los dedos de una mano a una de las estatuas sedentes, la evocadora del amor ilusionado, sita en la glorieta de Bécquer en el Parque de María Luisa.
La carencia de sensibilidad hacia ese monumento de una belleza exquisita realizado por Collaut Valera y declarado como bien de interés cultural, pone de manifiesto las malas entrañas de sus autores.
En absoluto trato de comparar por inútil, pero recuerdo mis paseos infantiles por el Parque de María Luisa en compañía de mi madre y hermano. El césped, de atractivo natural, invitaba a pisarlo pero cualquiera lo intentaba. A la menor invasión aparecía un guarda con voz contundente: «Señora, lea el cartel, la próxima vez multaré». Ahora, pocas cerámicas permanecen intactas, hasta ─impensable en aquellos tiempos─ destrozadas con alevosía las hermosas balaustradas de la Plaza de España.
Consideraba a los educadores y padres culpables por la proliferación de estos indeseables pero otras instituciones deberían plantearse su fracaso y la urgente rectificación: los legisladores. Los delitos tienen impunidad, convencidos sus autores de la benevolencia de unas leyes permisivas. Al quedarse los jueces sin recursos el incremento seguirá. Bastaría unas visitas por las calles céntricas del barrio de San Lorenzo para observar un panorama desolador: pintadas sobre pintadas de unos tarados mentales, carne de psiquíatras especializados en graves patologías sociales.
Es cierta la plaga a nivel europeo y mundial, pero el consuelo no sirve porque al conocer las rendijas legales de una democracia entre asustada y acomplejada, seguirá incrementándose el número de indeseables.
Es la trágica condición humana encaminada a destruir lo amado y admirado: la belleza de la arquitectura y los monumentos urbanos, motivos para no morir asfixiados en una jungla desprovista de humanidad.
Recuerdo una conversación con una bella joven de dulce voz y ojos azulados portadora de una pancarta. Terminaba de reivindicar, digamos, una contracultura. Deduje de su hiperactividad estar drogada y me explicó con una batería de argumentos la necesidad de destruirlo todo para regenerar esta sociedad decadente. «Nosotras, las activistas y los activistas debemos dar ejemplo autodestruyéndonos». La traté de convencer sobre el fracaso de las ‘utopías negativas’ pero fracasé: estaba demasiado sereno. Acaso Freud nos propinó un mazazo al asegurar no ser dueños de nuestra mente ni de nuestros actos.