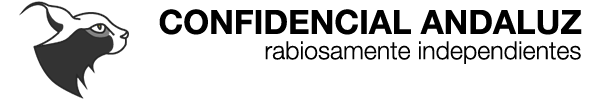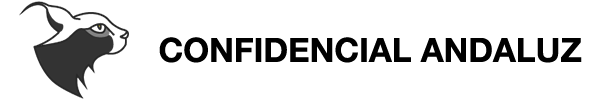Tirar de la manta
Se trata simplemente de una cuestión de soberanía, seguridad, organización social y seriedad comercial.
“Quinto levanta, tira de la manta…” Muchos recordarán el toque de Diana con cuya “melodía” comienza el día militar. “In illo tempore”, tal toque de corneta despertó abruptamente alguna vez a la gran mayoría de los varones españoles, que bien como profesionales de las FAS, o bien durante el servicio militar obligatorio pernoctaron en acuartelamientos y campamentos. Hoy día, suspendida “la mili” y con unas FAS muy reducidas en volumen, son muy pocos quienes tiran de la manta al toque de Diana.
Sin embargo ahora, en cualquier momento, otras personas que nada tienen que ver con lo militar, tiran de la manta. Son los manteros: varones de piel oscura (dato meramente estadístico), que pululan por España, en muchos casos ilegalmente. Viven y se reproducen dedicados a la venta ambulante ilegal de la más variada mercadería y quincalla (gafas, bolsos, ropa, adornos personales y todo lo que uno pueda imaginarse). Y las exhiben sobre una suerte de manta que, engarzada por cuerdas, le permiten al “expositor” retirar rápidamente la manta con toda la mercancía y colgársela al hombro, para salir pitando al percibir la proximidad de “municipales” con potencial ánimo “confiscatorio”.
Los manteros ―dígase sin complejos, tapujos ni acritud― nada positivo o rentable para nadie aportan, que no sea para ellos mismos o las mafias que les trastean.
“Okupan” impunemente el espacio de todos exhibiendo sus mercancías en calles, plazas, estaciones de metro y donde se tercie. Perjudican a los autónomos, al comercio y a la venta ambulante legal. Se ciscan sobre leyes y ordenanzas municipales. No pagan impuestos ni tasas. Y, además, suponen un gran obstáculo a la movilidad peatonal (para comprobarlo no hay más que darse una vuelta, por ejemplo, por la Gran Vía de Madrid, o por la plaza Pau Vila o las Ramblas de Barcelona). A veces, desarrollan un perfil violento agrediendo a los transeúntes y turistas que se quejen de su presencia o actividades. Incluso llegan a enfrentarse a los policías locales a los que frecuentemente desbordan. Actitudes inconcebibles en quienes viven en y de la ilegalidad.
Está muy extendida la percepción de que, en función de intereses electoralistas, los de la manta cuentan con la vista gorda cuando no la cobertura de algunos alcaldes y ediles. Y, la verdad sea dicha, no es de recibo que responsables políticos protejan o incentiven, directa o indirectamente, actuaciones al margen de la ley. La ínclita alcaldesa de Madrid, por ejemplo, ha entrado recientemente en ese jardín al afirmar en un acto oficial que “los manteros no son un problema”. Es el viejo truco de negar un problema para evitar tener que arremangarse para solucionarlo. Me temo que no somos pocos los madrileños, además de autónomos y comerciantes, que no compartimos tan insólita opinión.
Definitivamente, resulta perverso que quienes están más obligados a cumplir y hacer cumplir la ley, las autoridades políticas, éstas contemplen ―impasible el ademán―, la permanente e impune vulneración de las leyes y ordenanzas en las calles de su jurisdicción.
En resumen, nos enfrentamos a un indeseable y creciente subproducto social importado, impuesto a frotamiento duro, que, en algunos casos, amenaza la seguridad ciudadana. Difícil cuantificar los manteros al haber tantos ilegales, pero uno sospecha que su número se incrementa al compás de la llegada indiscriminada de inmigrantes ilegales a España. Elevando la línea de mira, quizás estemos ante el problema de la exacerbación del “igualitarismo democrático” de Samuel Huntington, de grupos de interés asediando al Estado con pretensiones que éste no puede satisfacer. Entiendo que las autoridades deberían utilizar la fuerza legal en tres frentes, para erradicar el “manterismo”. Deteniendo, incautando sus mercancías y, en su caso, expulsando a los ilegales. Persiguiendo a las mafias que les proporcionan los productos a la venta. Y, naturalmente, multando a los compradores que, buscando el chollo, fomentan así la venta ilegal. Sin clientes, el mercado mantero se esfumaría.
Y que nadie salga ahora con el rollo “buenista” del racismo y la xenofobia. Porque los que somos del plan antiguo decimos que no importa la raza, sea ésta blanca, negra, amarilla, malaya o cobriza como las huchas del Domund.
Se trata simplemente de una cuestión de soberanía, seguridad, organización social y seriedad comercial. La tolerancia, permisividad y protección del “gremio” mantero ―que hasta tiene lo que llaman un sindicato―, no se compadece con la existencia de nacionales que subsisten ignorados por el Estado, incluso en peores condiciones de vida que aquéllos.
Y uno se pregunta ¿teniendo tantos indigentes propios desatendidos, cómo nos permitimos fascinar, atraer e incentivar a los de otros sitios?
Aunque el fenómeno mantero no sea más que una punta del esperpéntico iceberg nacional, es otra muestra de que vamos ―si no estamos ya―hacia una especie de mundo al revés. Un mundo que Alicia, sin necesidad de atravesar el espejo, podría descubrir simplemente saliendo a la calle y ―como en el cuento de Lewis Carroll―preguntando al gato: “¿Qué clase de gente vive por estos parajes?”