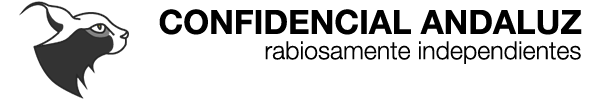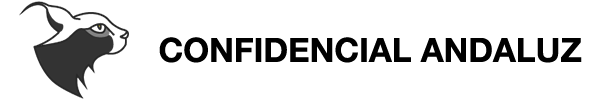La paz es posible, todo es cuestión de tolerancia mutua. Un cuento muy real
Corría la segunda mitad de los años 60 en la capital del Protectorado español de Marruecos, Tetuán. Allí la Semana Santa la celebraban los católicos exclusivamente en el templo.
#plumaslibres
Corría la segunda mitad de los años 60 en la que fue la capital del Protectorado español de Marruecos, Tetuán. Allí la Semana Santa la celebraban los católicos exclusivamente en el templo, como correspondía a un ambiente de respeto entre todas las creencias religiosas para no invadir unos espacios públicos que eran de todos, mientras que las mezquitas, las sinagogas y las iglesias eran de uso privativo de los miembros de la correspondiente creencia religiosa, o al menos eso creía yo hasta entonces.
Nunca se nos había ocurrido pasar de la entrada de una mezquita o de una sinagoga, ni siquiera por curiosidad, o tal vez incluso porque temíamos ser reprendidos si nos hubieran pillado haciéndolo.
Los alumnos del Colegio de Nuestra Señora del Pilar de Tetuán, de la Orden Marianista fundada por el francés G.J. Chaminade, solíamos asistir a los oficios de Semana Santa en su capilla. Pero ese año, los de Preu, la última promoción antes de ir a la Universidad, fuimos invitados a participar en una convivencia con los del mismo curso del Colegio San Felipe de Neri de Cádiz, de la misma orden religiosa.
Se trataba de compartir unos días de camping en una pequeña localidad pesquera a unos 30 km de la ciudad, Oued Lau. Era una experiencia nueva para nosotros y una parte del curso nos animamos a vivirla.
A los gaditanos les acompañaban dos marianistas, un religioso, “un cuervo” como les apodábamos porque iban vestidos con traje de chaqueta negro, José María Romeo, apodado “el busca” porque caminaba por la calle mirando hacia arriba como si estuviera buscando piso, y un sacerdote con bastante personalidad, Juan de Dios González Anleo y Grande de Castilla, con el que más tarde volví a coincidir en el Colegio Mayor Chaminade de Madrid. Poco tiempo después colgó los hábitos y ejerció como Catedrático de Sociología en la Universidad Complutense.
Acompañando al grupo de mi colegio venía nuestro entrenador de fútbol, Krimo, un tipo divertido y generoso, gran persona, que además era inspector de la policía marroquí.
Fueron unos días diferentes para unos adolescentes como nosotros que vivíamos una realidad paralela a la de los chavales de nuestra generación en España, a pesar de estar tan cerca geográficamente. Pocos de nosotros solíamos ir a la península por vacaciones, Tetuán contaba con un clima muy benévolo durante todo el año y unas magníficas y variadas playas no lejanas del centro de la ciudad.
Era la primera vez que coincidíamos con un grupo coetáneo de fuera de Marruecos y con el que estábamos llamados a compartir tiempo y espacio en la universidad a partir del año siguiente, pero la verdad es que no recuerdo que acabáramos intercambiándonos teléfonos, ni direcciones. Ellos nos miraban un poco por encima del hombro y nosotros no acabábamos de comprenderles porque los veíamos demasiado cerrados y estirados a la vez. Realmente no hubo química.
Llegó el sábado y al día siguiente, domingo, había que oír misa, lógicamente la denería ofrecer González Anleo, el único sacerdote en treinta kilómetros a la redonda. El problema era que estábamos en una aldea, que aunque no llegaba a ser una kabila, como se le llama allí a los pueblos rurales pequeños, era lo que más se le parecía, y el cura no sabía dónde iba a poder oficiarla; el campamento estaba en un solar en medio del pueblo y no parecía el lugar más apropiado teniendo en cuenta que todos sus habitantes eran musulmanes.
El domingo a primera hora volvió Krimo que había dormido en su casa familiar en Tetuán y el sacerdote le preguntó que dónde creía él que podría decir la misa. Krimo le sugirió que tendría que ser el Caíd, algo así como el Alcade del pueblo, el que la autorizara y dijera dónde, y allá que fueron ambos a hablar con él.
Cuando volvieron nos contaron algo que no terminamos de creernos y al cura aún se le notaba desnortado. La breve conversación con el Caíd había sido la siguiente:
– Krimo. Hoy es domingo y siendo para los cristianos preceptivo asistir al santo oficio de la misa les gustaría que les autorizara a ello y les dijera en qué lugar la podrían celebrar.
– Caíd, dirigiéndose al sacerdote. Ustedes lo que quieren es celebrar un misa de los cristianos en comunión con Dios y para adorar a Dios, el lugar más apropiado en este pueblo es nuestra Mezquita. Voy a ordenar que retiren las alfombras y ya pueden oficiar la misa en la Mezquita.
Ese grado de tolerancia que nos sorprendió incluso a los que habíamos nacido y vivíamos en Marruecos, a los peninsulares les dejó patidifusos. Bueno, a todos menos al sacerdote porque haciendo uso de su inteligencia natural y de su concepción de un cristianismo tolerante, aceptó adorar a su Dios cristiano en un templo consagrado al Dios mahometano, Alá.
Un ejercicio de tolerancia mutua que hoy sería imposible en la práctica y que no sé si habrá mucha más gente en el mundo que lo haya podido vivir, más allá de los poco más de veinte personas que tenemos grabado en nuestras memorias haber escuchado misa en el interior de una Mezquita en Oued Lau, Marruecos.
Pero, años más tarde pude comprobar que para nosotros los tetuaníes tampoco debió ser algo demasiado soprendente porque comentándolo con algunos compañeros del curso que no fueron a la excursión, me confirmaron que no estaban al tanto de lo que he narrado, por lo que deduzco que a los asistentes tampoco nos debió resultar algo tan extraordinario como para contárselo al resto de la clase en ese momento.
Gracias al ya desaparecido Juan de Dios González Anleo, un modelo de tolerancia cristiana, y al Caíd de Oued Lau en esos momentos, cuyo nombre desgraciadamente desconozco, el ejemplo más evidente de que el Corán permite una aplicación no basada en la intolerancia hacia el infiel, porque ambos me enseñaron que las cosas más importantes de la vida no se compran con dinero y casi siempre están vinculadas a actitudes de tolerancia mutua.