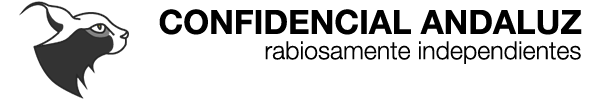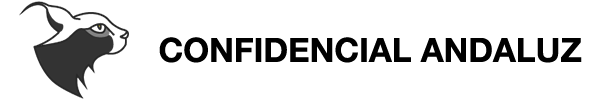Cuando la excepción se convierte en normalidad
Este es el camino que hemos emprendido. Que la represión sea la norma y la libertad la excepción.
Es una de las realidades más desagradables de la pandemia. El dolor, la muerte, la incertidumbre y la ruina económica han empañado un fenómeno que ha ido abriéndose paso sinuosamente entre las grietas del edificio de la ruina humana. En unos meses, cuando llegue el mes de marzo, hará un año que España y más de medio mundo viven en un estado de excepción permanente. Sea cual sea la fórmula legal empleada para ello, e independientemente de que haya estado vigente durante todo este tramo de tiempo o no, es insoslayable el hecho de que la vida normal, tal y como la conocíamos, ha dejado de existir. Quien sabe por cuánto tiempo. En estos meses, nos hemos acostumbrado a convivir con restricciones a los derechos fundamentales que hubieran sido impensables tiempo atrás. La naturaleza atroz de la pandemia nos ha hecho aceptarlas como un mal necesario, aunque temporal, para poder salvar la vida y evitar las nefastas consecuencias que, de no tomarse, inevitablemente estarían esperando a la vuelta de la esquina.
Pero la paciencia tiene un límite, y los múltiples disturbios que vive el país son una muestra de ello, al margen de que cada esfera política intente culpar a los cachorros de la contraria, o de que la violencia pueda deberse a grupos más o menos marginales. No se puede cerrar los ojos al hecho innegable de que la gente está cada día más harta y que, posiblemente, la cosa vaya a peor conforme la situación de excepcionalidad se vaya prolongando. Algo que se podría haber evitado si el Gobierno hubiera decidido desde el primer momento tratar a los ciudadanos como adultos, no mentir, confiar las decisiones a expertos de probada acreditación y no tratar de utilizar la situación de excepcionalidad para ‘colar’ leyes ideológicas y buscar reducir paulatinamente los espacios de la libertad de expresión. Con semejante punto de partida, las autoridades no pueden extrañarse de que la población acoja con cinismo y suspicacia cada medida anunciada.
Indisimulado ha sido, asimismo, el sacrificio en el altar del honor patrio del sector del turismo y de la hostelería, nada más que alrededor del 10% del PIB. Para quienes tienen su sueldo y su puesto de trabajo asegurado es fácil pedir sacrificios inasumibles. Miles de personas y de familias, empresarios y trabajadores, que se ven reducidos a observar con impotencia cómo su vida se va a pique porque los gobernantes no saben qué hacer y tienen que salvar el semblante de cara a la galería. Todas estas personas, sin más opción, y a las puertas de una crisis económica verdaderamente espeluznante cuando no se había superado la anterior, no van a ser muy receptivas a las reiteradas llamadas a la paz social y a la disciplina. Cuando uno no tiene nada que perder, el miedo es una rémora que desaparece con facilidad.
Y no sólo ellos. Muchos otros, hastiados ya de la incompetencia y de la mentira cotidiana, no van a dudar en plantearse otros métodos al margen del juego democrático para defender sus intereses. Una clase media cuyo poder adquisitivo baje y que, para más inri, tenga que soportar limitaciones en sus libertades, va a generar necesariamente una conflictividad social que las autoridades, quiéranlo o no, tendrán que atajar. Porque, obvio para quien no sea un ciego de conveniencia, desde el mismo día del inicio de la excepcionalidad, el Gobierno no ha dudado en mostrar un perfil autoritario que sólo puede ser negado por sus defensores acérrimos. Defensores que siempre han presumido de ser los adalides en la defensa de los derechos, pero que en esta ocasión no han podido evitar que toda su propaganda cayera por su propio peso al mostrar un autoritarismo sin parangón y un apoyo acrítico de la censura bajo el paraguas de la seguridad colectiva.
Desde las órdenes a-legales a la Guardia Civil para reprimir los discursos contrarios del Gobierno en redes sociales, pasando por el control de los sistemas de mensajería instantánea, hasta la nueva ley de telecomunicaciones que se cocina, la cual permitirá al Ejecutivo acceder a los terminales móviles para distribuir alertas sanitarias. Hay que recordar que hace una semana salió adelante la tramitación de una Proposición de Ley con los votos de Unidos Podemos y PSOE destinada a eliminar los ‘discursos de odio’, justo después de votar en contra de otra Proposición de Ley impulsada por Vox que pretendía lo propio con los homenajes a los Etarras. Una feneció y la otra triunfó. Ello justo después de una Moción de Censura que, aunque fracasada, ha demostrado al Gobierno que sería un error por su parte relajarse y creerse que las tiene todas consigo.
En un cálculo maquiavélico, ha aprovechado la solicitud que le han hecho algunas Comunidades Autónomas de decretar el Estado de Alarma para recurrir a una excepcionalidad permanente y normalizada, planteando una duración del mismo de nada menos que seis meses. La lógica sugiere que, como se hizo anteriormente, debiera prorrogarse cada quince días para ofrecer un control parlamentario eficaz. Así lo dispone el punto 2 del artículo 6 de la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, de los estados de alarma, excepción y sitio: ‘En el decreto se determinará el ámbito territorial, la duración y los efectos del estado de alarma, que no podrá exceder de quince días. Sólo se podrá prorrogar con autorización expresa del Congreso de los Diputados, que en este caso podrá establecer el alcance y las condiciones vigentes durante la prórroga.’ Por lo tanto, si el Gobierno aprueba un Estado de Alarma de seis meses sin control parlamentario como es su intención, estará cometiendo una ilegalidad mayúscula, que debería saldarse con la inconstitucionalidad inmediata de dicha medida.
Forma parte de un todo: la Moción de Censura y la conflictividad social han impelido al Gobierno a buscar estratagemas legales para imponer su autoritarismo y conservar el Poder. Con un objetivo muy claro: normalizar la excepcionalidad, y así provocar que la gente vaya asumiendo poco a poco de manera indolora y casi imperceptible el recorte de libertades, hasta que este sea completo y definitivo. Con un Estado de Alarma ilegal de seis meses de duración sin control parlamentario salvo una inútil comparecencia informativa, que faculta al Gobierno para la limitación de las libertades, y con la aprobación de una ley que combata los ‘discursos de odio’ -léase las opiniones contrarias al Gobierno y a su nefasta gestión de la pandemia- el espacio con el que cuenta la opción ‘disidente’ será cada vez más reducido. Este es el camino que hemos emprendido. Que la represión sea la norma y la libertad la excepción.